Notas sobre Historia de la Compañía
La expulsión de los jesuitas de España (1767)
http://www.cervantesvirtual.com/portales/expulsion_jesuitas/expulsion_espana/
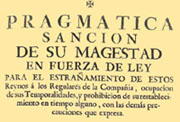 La
Compañía de Jesús fue expulsada de España a principios de abril de
1767, entre la noche del 31 de marzo y la mañana del 2 de abril. Fue una
operación tan secreta, rápida y eficaz como la del extrañamiento de
los moriscos en 1609, o incluso más.
La
Compañía de Jesús fue expulsada de España a principios de abril de
1767, entre la noche del 31 de marzo y la mañana del 2 de abril. Fue una
operación tan secreta, rápida y eficaz como la del extrañamiento de
los moriscos en 1609, o incluso más.
La práctica totalidad de los historiadores están de
acuerdo en afirmar el carácter sorpresivo y drástico de la expulsión.
Pese a que corrían malos tiempos para la Compañía (recordemos que los
jesuitas fueron acusados de instigar la oleada de motines del año
anterior), nadie en su seno podía imaginar que iba a producirse tamaño
acontecimiento.
 Los jesuitas eran conscientes del acoso que venían sufriendo, pero no tuvieron noticia alguna de la medida que Carlos III se disponía a tomar hasta el momento mismo de su aplicación. Aunque a lo largo del año el gobierno realizó una Pesquisa reservada
entre gran parte de los obispos españoles, no hubo filtraciones sobre
su contenido. Tampoco tuvieron ninguna noticia del decreto de expulsión,
dictaminado por el fiscal Campomanes y aprobado por una sala
reducidísima y previamente seleccionada de consejeros el 29 de enero de
1767. Ni de la ratificación real de dicho decreto el 20 de febrero
siguiente. Es curioso que no se filtrase ni un solo rumor de las altas
jerarquías al pueblo. Tampoco trascendió el contenido de un pliego
cerrado (impreso en la Imprenta Real, perfectamente incomunicada) que el
Conde de Aranda remitió a los jueces ordinarios y tribunales superiores
de todas las poblaciones en las que había establecimientos jesuitas
(más de 120), en el que se hallaban las instrucciones reservadas para la
expulsión, y que no podía ser abierto hasta la misma noche del primero
de abril.
Los jesuitas eran conscientes del acoso que venían sufriendo, pero no tuvieron noticia alguna de la medida que Carlos III se disponía a tomar hasta el momento mismo de su aplicación. Aunque a lo largo del año el gobierno realizó una Pesquisa reservada
entre gran parte de los obispos españoles, no hubo filtraciones sobre
su contenido. Tampoco tuvieron ninguna noticia del decreto de expulsión,
dictaminado por el fiscal Campomanes y aprobado por una sala
reducidísima y previamente seleccionada de consejeros el 29 de enero de
1767. Ni de la ratificación real de dicho decreto el 20 de febrero
siguiente. Es curioso que no se filtrase ni un solo rumor de las altas
jerarquías al pueblo. Tampoco trascendió el contenido de un pliego
cerrado (impreso en la Imprenta Real, perfectamente incomunicada) que el
Conde de Aranda remitió a los jueces ordinarios y tribunales superiores
de todas las poblaciones en las que había establecimientos jesuitas
(más de 120), en el que se hallaban las instrucciones reservadas para la
expulsión, y que no podía ser abierto hasta la misma noche del primero
de abril.
El secreto estaba motivado por la intención de
paralizar cualquier maniobra de protesta por parte de los numerosos
simpatizantes de la Compañía, sobre todo, dentro del estamento
nobiliario y de las clases populares. También se quería evitar que los
jesuitas pudiesen huir, enajenar sus bienes, deshacerse de sus archivos y
de sus papeles comprometedores, puesto que las órdenes reales incluían
la confiscación de los bienes, lo que se conoce como las
«temporalidades» de la Compañía.
La noche del 31 de marzo en Madrid, y al amanecer del
2 de abril en el resto de España, todas las casas jesuitas fueron
clausuradas y sus miembros incomunicados. Según relatan las crónicas de
la época, la operación fue perfecta. Ello explica la sorpresa y el miedo
que sintieron los jesuitas (como manifestaba en sus escritos el padre
Isla), en especial los jóvenes novicios.
Las medidas se llevaron a cabo en toda España del
mismo modo, siguiendo instrucciones minuciosamente precisas. Los
comisarios, asistidos por notarios y testigos, ordenaron reunir a todos
los miembros de las comunidades en las salas capitulares. Allí
procedieron a pasar lista a los concurrentes, y tras comprobar la
presencia de los censados, mandaron a los notarios que procediesen a la
lectura del real decreto de extrañamiento.
 El contenido de la Pragmática no aclara los motivos por los cuales Carlos III
decidió decretar la expulsión. El texto es premeditadamente poco
preciso. El monarca justificaba la medida afirmando que la adoptaba «por
gravísimas causas relativas a la obligación en que me hallo constituido
de mantener en subordinación, tranquilidad y justicia mis pueblos, y
otras urgentes, justas y necesarias que reservo en mi real ánimo; usando
de la suprema autoridad económica que el Todopoderoso ha depositado en
mis manos para la protección de mis vasallos y respeto de mi corona...».
El contenido de la Pragmática no aclara los motivos por los cuales Carlos III
decidió decretar la expulsión. El texto es premeditadamente poco
preciso. El monarca justificaba la medida afirmando que la adoptaba «por
gravísimas causas relativas a la obligación en que me hallo constituido
de mantener en subordinación, tranquilidad y justicia mis pueblos, y
otras urgentes, justas y necesarias que reservo en mi real ánimo; usando
de la suprema autoridad económica que el Todopoderoso ha depositado en
mis manos para la protección de mis vasallos y respeto de mi corona...».
Pese a la imprecisión, el decreto parece acusar a los
jesuitas de perturbar el orden público, de manera que aparecen
condenados como enemigos políticos. El primer artículo refuerza esta
idea cuando el monarca tranquiliza al resto de órdenes religiosas, en
las que pone su confianza, y muestra su satisfacción y aprecio por su
fidelidad, su doctrina, su observancia de las reglas y, sobre todo, por
su abstracción de los negocios de gobierno.
Por el contrario, el edicto dejó bien claro cuál iba a
ser el destino de los expulsos, y qué iba a ocurrir con sus bienes y
temporalidades (artículos 3-12). En lo que respecta al patrimonio,
apuntaba que todos los bienes pasarían a manos del Estado para ser
dedicados a obras pías (dotación de parroquias pobres, fundación de
seminarios conciliares, creación de casas de misericordia), de acuerdo
con el parecer de los respectivos obispos.
 Por
otra parte, en cuanto a los jesuitas, el articulado es en general
bastante severo. Pese a ello, contiene algunas concesiones de orden
humanitario, algo que no había ocurrido en Portugal o Francia. Entre
ellas destaca el hecho de que una parte de las temporalidades
confiscadas sería dedicada a componer pensiones individuales que los
expulsos recibirían de modo vitalicio para su manutención. Esta porción
sería de 100 pesos anuales para los sacerdotes y de 90 para los
coadjutores. El gobierno decidió no pasar estipendio alguno ni a los
novicios ni a los estudiantes con la intención de que decidiesen dejar
la Compañía y abjurar de su jesuitismo, de modo que pudiesen permanecer
en España. En el exilio no percibirían un solo peso hasta que se
ordenasen sacerdotes. Las pensiones habrían de ser entregadas en dos
pagas semestrales, por medio del Banco del Giro, a través del embajador
español en Roma.
Por
otra parte, en cuanto a los jesuitas, el articulado es en general
bastante severo. Pese a ello, contiene algunas concesiones de orden
humanitario, algo que no había ocurrido en Portugal o Francia. Entre
ellas destaca el hecho de que una parte de las temporalidades
confiscadas sería dedicada a componer pensiones individuales que los
expulsos recibirían de modo vitalicio para su manutención. Esta porción
sería de 100 pesos anuales para los sacerdotes y de 90 para los
coadjutores. El gobierno decidió no pasar estipendio alguno ni a los
novicios ni a los estudiantes con la intención de que decidiesen dejar
la Compañía y abjurar de su jesuitismo, de modo que pudiesen permanecer
en España. En el exilio no percibirían un solo peso hasta que se
ordenasen sacerdotes. Las pensiones habrían de ser entregadas en dos
pagas semestrales, por medio del Banco del Giro, a través del embajador
español en Roma.
El resto del articulado (13-19) hacía referencia
explícita a la cuestión que más inquietaba a la Monarquía, una vez
expulsada la Compañía: el deseo de borrar su memoria. Y para conseguir
tal pretensión, acallar la voz de los simpatizantes y eliminar todo tipo
de objeción pública al decreto, Carlos III fijó duros castigos que
serían aplicables a cuantos mantuviesen correspondencia con los
jesuitas, y a todos los que hablasen o escribiesen públicamente contra
la decisión real o sobre la Compañía (a favor o en contra).
Volviendo a la cuestión de las instrucciones de los
comisionados, éstas preveían con detalle todas las medidas que habían de
adoptar para acometer con éxito el desalojo. Y según dichas directrices
pasaron a la acción.
Tras conocer la misión que tenían que llevar a cabo,
los comisarios se dirigieron hacia los diferentes establecimientos
jesuitas. Una vez allí, irrumpieron en sus dependencias y ordenaron a
los superiores que convocasen a todos los moradores de las casas en las
salas capitulares. Después, ordenaron a los notarios que diesen lectura
del decreto de expulsión. Tras dicho acto, tomaron las medidas oportunas
para conseguir controlar las casas. Acto seguido, comprobaron los
nombres de los concurrentes, para comprobar si había algún jesuita
ausente. Luego, procedieron a requisar los caudales y a inventariar los
diferentes bienes. A continuación, dispusieron los medios necesarios
para el traslado de los jesuitas a las distintas «cajas» o puertos de
embarque, y antes de que hubiesen transcurrido 24 horas desde el momento
de la presentación del decreto, las diferentes comitivas partieron. Los
jesuitas de la Provincia de Castilla fueron a Santiago de Compostela;
los de Aragón a Salou; los de Toledo a Cartagena; y por último, los de
Andalucía fueron dirigidos hasta el Puerto de Santa María. La tropa los
acompañó durante el trayecto. En las ciudades por las que pasaron, las
autoridades civiles se encargaron de mantener el orden y de evitar
cualquier manifestación popular en contra del extrañamiento. La
incomunicación de los jesuitas a lo largo del viaje fue total.
Únicamente quedaron en España los procuradores de las diferentes casas
de la Compañía, a fin de finalizar los inventarios ante los agentes del
fisco. Una vez acabada esta labor, partieron inmediatamente al exilio.
 Al
no ser suficientes los barcos españoles para trasladar a los expulsos,
el gobierno se vio obligado a contratar naves extranjeras. Todos los
barcos fueron acondicionados para el viaje, habilitándose en ellos
lugares para dormir y hornillos para preparar las comidas.
Al
no ser suficientes los barcos españoles para trasladar a los expulsos,
el gobierno se vio obligado a contratar naves extranjeras. Todos los
barcos fueron acondicionados para el viaje, habilitándose en ellos
lugares para dormir y hornillos para preparar las comidas.
A pesar de que los historiadores han trazado
paralelismos más o menos trágicos entre las expulsiones de los moriscos y
de los jesuitas, hay diferencias considerables entre ambas. La de los
jesuitas no fue un hecho celebrado indiscriminadamente por todos los
españoles. Un amplio sector del pueblo (las capas más bajas) lamentó el
suceso, porque eran conscientes de que no había motivos religiosos para
llevar a cabo la expulsión. Además, Carlos III trató con bastante
respeto a sus enemigos políticos; les dio pensiones vitalicias, aunque
la inflación las hiciera poco valiosas. Asimismo, permitió a los
jesuitas llevarse sus efectos personales y el dinero que tuvieran
(aunque la premura con que se efectuó la operación hizo que los jesuitas
casi no pudiesen coger siquiera lo imprescindible). No les permitió, en
cambio, llevar libros.
Pese a que se vivieron escenas no exentas de
dramatismo, durante el trayecto terrestre los jesuitas no sufrieron ni
perpetraron actos violentos. Los profesos salieron desde el primer
momento, por solidaridad. Partieron incluso jesuitas muy ancianos, de
salud muy quebrantada (como el padre Isla o el padre Idiáquez). También
marcharon profesos muy próximos a la nobleza, como los hermanos
Pignatelli. No obstante, la cohesión del grupo fue perdiéndose
progresivamente durante la estancia en Córcega, sobre todo ante unas
condiciones que se asemejaban a las de un campo de concentración.
 Carlos
III actuó en un plan de plena legalidad, tirando de la regalía de
derecho, ante la inexorable amenaza jesuita sobre las tierras españolas.
El Rey actuó sin contar con el permiso de Clemente XIII.
Sí tuvo la delicadeza de avisar al pontífice de la decisión tomada,
inmediatamente después de ejecutarla. El monarca se cuidó mucho de
indicarle que los exiliaba a los Estados Pontificios. Tampoco lo sabían
los jesuitas. Clemente XIII respondió diplomáticamente, y fue muy poco
piadoso ante quienes habían sido durante siglos sus más acérrimos
defensores (recordemos el cuarto voto). Ahora bien, cuando el Papa supo
que los expulsos iban a los Estados Pontificios contestó con dureza a
Carlos III mediante una bula (con la frase de César al morir a manos de
Bruto), diciendo que no los iba a recibir en sus territorios.
Carlos
III actuó en un plan de plena legalidad, tirando de la regalía de
derecho, ante la inexorable amenaza jesuita sobre las tierras españolas.
El Rey actuó sin contar con el permiso de Clemente XIII.
Sí tuvo la delicadeza de avisar al pontífice de la decisión tomada,
inmediatamente después de ejecutarla. El monarca se cuidó mucho de
indicarle que los exiliaba a los Estados Pontificios. Tampoco lo sabían
los jesuitas. Clemente XIII respondió diplomáticamente, y fue muy poco
piadoso ante quienes habían sido durante siglos sus más acérrimos
defensores (recordemos el cuarto voto). Ahora bien, cuando el Papa supo
que los expulsos iban a los Estados Pontificios contestó con dureza a
Carlos III mediante una bula (con la frase de César al morir a manos de
Bruto), diciendo que no los iba a recibir en sus territorios.
Cuando los expulsos llegaron a Civitavecchia,
esperando ser recibidos con los brazos abiertos, vieron cómo eran
recibidos por los cañones del Papa, negándoles la entrada. El Papa
arguyó argumentos razonables, pero de corte materialista: los Estados
Pontificios atravesaban momentos de aguda carestía, y no podían soportar
la presencia de los jesuitas. Temía alteraciones de orden público. El
Papa también estaba harto de los jesuitas portugueses y franceses que
malvivían a expensas del erario pontificio.
A pesar de que esta negativa trastornó seriamente a
la diplomacia española, ésta actuó raudamente para encontrar un lugar
donde dejarlos. Grimaldi planteó dejarlos por la fuerza en los Estados
Pontificios. Pero el Rey se negó. Entonces, se planteó la posibilidad de
descargar a los jesuitas en la isla de Elba. Pero apareció la opción de
dejarlos en la isla de Córcega. En ella había un ambiente de gran
tensión. Córcega pertenecía a la soberanía de la República de Génova, y
se había levantado por la independencia, encabezada por el rebelde
Paoli, que respondía a las características del despotismo ilustrado.
Francia apoyaba a Génova, que no tenía fuerzas suficientes para hacer
frente al levantamiento. En todas las ciudades porteñas de Córcega había
una guarnición francesa. Por lo tanto, la situación era una especie de
polvorín, pues el interior de la isla ya estaba dominado por los
rebeldes.
La diplomacia española tenía que pactar con Francia,
con Génova o con Paoli si Génova se negaba a admitirlos (lo que
enfrentaría a los españoles con el rey francés).
 Entre
los jesuitas comenzó a extenderse la desesperación tras el fracaso del
desembarco en Civitavecchia. Además, los patronos de los barcos sólo
habían sido contratados para el viaje al citado puerto, y tenían
compromisos comerciales posteriores. Muchos jesuitas pasaron a otros
barcos, en los que se hacinaron aún más. Marcharon finalmente hacia
Córcega. Llegaron a Bastia, donde las tropas francesas les impidieron el
desembarco. Los barcos estuvieron rodeando la costa corsa durante
varios meses, afrontando el calor del verano y las frecuentes tormentas.
Entre
los jesuitas comenzó a extenderse la desesperación tras el fracaso del
desembarco en Civitavecchia. Además, los patronos de los barcos sólo
habían sido contratados para el viaje al citado puerto, y tenían
compromisos comerciales posteriores. Muchos jesuitas pasaron a otros
barcos, en los que se hacinaron aún más. Marcharon finalmente hacia
Córcega. Llegaron a Bastia, donde las tropas francesas les impidieron el
desembarco. Los barcos estuvieron rodeando la costa corsa durante
varios meses, afrontando el calor del verano y las frecuentes tormentas.
Una vez llegaron a buen puerto las negociaciones, los
jesuitas pudieron desembarcar en los distintos «presidios» de Córcega,
hecho que se produjo entre julio y septiembre de 1767. Allí pasaron poco
más de un año, en unas condiciones lamentables. Entre octubre y
noviembre de 1768 fueron expulsados por los franceses, siendo llevados
de nuevo hacia Italia. Aunque la situación era dramática, renovaron sus
esperanzas ante la posibilidad de recalar finalmente en Roma.
Sin embargo, las conversaciones entre Carlos III y
Clemente XIII se agriaron. Tras duras discusiones, el Papa accedió a que
desembarcaran en Italia. Allí, los jesuitas se desperdigaron por
poblaciones como Bolonia, Ravena, Forli o Ferrara. En estas legaciones
vivieron hasta 1773-1774. No obstante, aún les quedaba por vivir un
último y atroz varapalo. A la muerte de Clemente XIII le sucedió en el
solio pontificio Clemente XIV, un declarado antijesuita. El nuevo pontífice firmó la extinción canónica de la Compañía de Jesús.
Los jesuitas españoles, sobre todo los más cultos, al
dejar de existir la Compañía, se trasladaron a Roma y en la Ciudad
Eterna encontraron trabajo como empleados de los obispos o como
preceptores de los hijos de los miembros de la nobleza. Su aportación a
la cultura italiana fue muy importante y los italianos se beneficiaron
de sus altísimos conocimientos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario